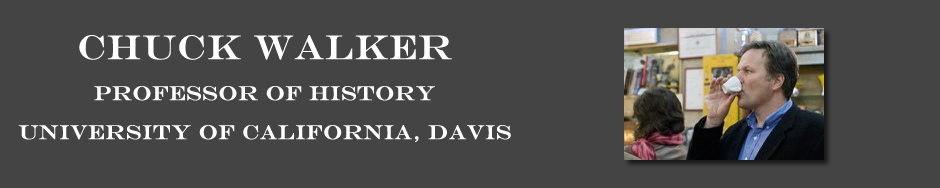Muy agradecido por la nota sobre The Tupac Amaru Rebellion de Alfredo Barnechea, publicada en Caretas.
Barnechea aborda muchos de los puntos claves del libro así como las incógnitas que deja: la geografía, la incertidumbre del número de muertos (eran muchos más de los que pensé originalmente y la muy difundida cifra de 100,000 –que podr[ia parecer una exageración– puede que no lo sea al final), la ternura entre José Gabriel Condorcanqui y Micaela Bastidas, y la falta de claridad sobre la vida y el proyecto de ellos mismos.
El Instituto de Estudios Peruanos ha confirmado que el libro saldrá en español en los próximos meses.
La rebelión inconclusa, por Alfredo Barnechea
La rebelión de Túpac Amaru es uno de los tres acontecimientos peruanos decisivos después de la Conquista, siendo por supuesto la Independencia y la guerra con Chile los otros dos.
¿Quién era Túpac Amaru? ¿Por qué se rebeló y cuáles fueron los efectos duraderos de su revuelta?
Había muchos libros sobre el tema, entre ellos el clásico de 1943 de Boleslao Lewin, pero The Tupac Amaru Rebellion de Charles Walker (Harvard University Press) será de ahora en adelante, probablemente, el libro canónico sobre la rebelión. Recupera diestramente el drama, mejor dicho, la descomunal tragedia que significó.
Nadie ha logrado saber nunca bien el número de su ejército, cuyos estimados van de 10 mil a 60 mil (casi con seguridad exagerado). Sí sabemos que el ejército realista de Areche entró al Cusco el 24 de febrero de 1781 con 15 mil efectivos. Y sabemos, sobre todo, el total de muertos de la rebelión: 100 mil. El virreinato del Perú tenía entonces un millón ochocientos mil habitantes, de modo que los muertos sumaron el 5,5 por ciento de la población. Como la rebelión estuvo localizada en el altiplano andino peruano, en algunas de las regiones originales del Incanato, allí deben haber representado al menos un cuarto de la población (conjetura mía). La más horrenda masacre en el hemisferio, la revuelta haitiana, fueron 150 mil muertos, lo que nos da una idea sobrecogedora del impacto de la de Túpac Amaru.
El libro presenta adecuadamente a los actores, al fin y al cabo la materia prima de toda historia.
Túpac Amaru tenía 42 años y su mujer Micaela Bastidas 36. El había heredado de su padre 350 mulas y el oficio de “muletero”, arriero, el transportista de la época, que comerciaba entre Cusco y Jujuy. Tenía también campos de coca en Carabaya, además de sus propiedades en Tinta. Era bilingüe: hablaba quechua y español muy bien. Había sido educado en el célebre colegio San Francisco de Borja, regentado por los jesuitas, originalmente fundado por el virrey Toledo para educar a la nobleza incaica.
A diferencia de su marido, Micaela Bastidas hablaba mal el español. En las discusiones importantes saltaba siempre al quechua. No tenía la alcurnia presunta de su marido, y no sabemos siquiera si era completamente india; varios testimonios hablan de ella como de una “zamba”. Walker dice que “uno de los más intrigantes documentos de la rebelión” es uno del 16 de noviembre (cuatro días después de ajusticiar al corregidor Arriaga) que proclama precisamente la emancipación de los negros.
El otro personaje que sobresale en el libro es el obispo del Cusco, el arequipeño Juan Manuel Moscoso y Peralta. Moscoso excomulgó a Túpac Amaru el 17 de noviembre, apenas trece días después del inicio del levantamiento. Fue una medida astuta, extraordinariamente disuasiva para las masas indígenas que no se habían sumado, o no se habían sumado todavía a la revuelta. El obispo obligó admás a todos los curas y párrocos a permanecer en sus puestos. De esta manera, la Iglesia actuó como un “gobierno en la sombra” en el momento en que el Estado español, o lo que remedaba al Estado español en las alturas, había colapsado. Moscoso soportó luego de la revuelta un largo proceso judicial para examinar una eventual colaboración con los rebeldes. Igual que del juicio, del libro de Walker sale indemne y resalta como la figura decisiva para la derrota de Túpac Amaru.
El epicentro temporal de la contienda fue breve, entre el 4 de noviembre de 1780 y el 7 de abril del siguiente año cuando Túpac Amaru y Micaela Bastidas fueron capturados. El 18 de mayo fueron ajusticiados. De modo que la rebelión se desarrolló en la temporada de lluvias, que va justamente de noviembre a abril, cuando atravesar los ríos y cruzar los vacilantes puentes era a menudo mortal. Igual que la Armada Invencible de Felipe II, todos luchaban contra los elementos.
En su libro sobre el impacto de los ferrocarriles en el México del Porfiriato, John Coatsworth dice que “México es un país donde la geografía conspira contra la economía”. Eso, en un país donde la amplia meseta del Valle de México actuó como un magneto inmemorial para unificar la nación. ¿Qué cosa más adecuada podría decirse del Perú?
Este libro es también así, indirectamente, un libro de geografía económica. Retrata gráficamente a los dos Perús, y me refiero a los dos Perús geográficos, a la división de sus alturas. Las milicias de negros llegados de Lima combatiendo en esas alturas, el soroche, el descubrimiento de los alimentos que se producen a más de 3,500 metros y su rapiña. Walker registra, muy sintomáticamente, que “los valles cálidos al norte y noreste del Cusco fueron escasamente tocados por la rebelión”.
El libro es en consecuencia un recordatorio de la densidad, la consistencia, me gustaría decir la autonomía del Sur andino. “Si paso el río Apurímac –le dijo una vez Andrés de Santa Cruz a José Joaquín de Mora– me pierdo”. Esta revuelta estuvo limitada a ese altiplano. Si Túpac Amaru hubiera entrado rápidamente al Cusco, quizá habría podido constituir un “reino” autónomo por un tiempo, pero la revuelta no hubiera logrado capturar un territorio “panperuano”.
Aún en ese altiplano, y este es otro de los recordatorios del libro, que tiene tal vez gran actualidad, hay dos realidades divididas: una cosa es Cusco, y sus dominios, y otra cosa es el Collao.
Es una de las razones por las que no pudo lograrse una alianza auténtica entre las rebeliones de Túpac Amaru y Túpac Katari.
En rigor, esta última no fue una única rebelión sino varias: muerto el primer Katari lo reemplazó Julián Apaza, un indio del común, que hablaba solo aymara, y sin las credenciales de nobleza de Túpac Amaru.
En el Collao no persistía tan vivo ni poderoso el mito del Incario. A fin de cuentas, si creemos los capítulos 19 y 20 de los Comentarios Reales de Garcilaso, Yoque Yupanqui conquistó recién el altiplano del Collao a finales del siglo XIII.
Una de las conclusiones de Walker era que Túpac Amaru quería, por lo menos al comienzo, crear un movimiento “multiétnico” y, también, “multiclasista”. Los kataristas en cambio eran agresivamente indigenistas.
A fin de cuentas eso era el Collao, donde la realidad demográfica era mucho más cerrada, a diferencia del Cusco, la segunda ciudad sin discusión del virreinato, donde había por lo menos mil sacerdotes criollos entre otras realidades.
Esas diferencias quizá explican que en el Collao no existieran los “frenos” culturales, la moderación, para “ablandar” la violencia. Conforme la rebelión se extendió al sur, a Puno, a la zona donde convergía geográficamente con los kataristas, y sobre todo después de su muerte cuando fue reemplazado por su primo Diego Cristóbal, la revuelta de Túpac Amaru se desbarrancó en una espiral de violencia.
El libro muestra cómo la violencia se hizo incontrolable. La crueldad, la infinita crueldad: violaciones, niños arrojados para ahogarse al lago Titicaca, beber chicha en los cráneos de enemigos apenas vencidos. Walker se pregunta, aunque no concluye nada: ¿había algo “cultural” que causara esa violencia? ¿Algo que la conectaba con viejos ritos ancestrales?
Esta es la enseñanza más desoladora del libro de Walker: el “centro” se hizo imposible. Al final, nadie tomaba prisioneros. No había neutrales en el altiplano peruano en esos años finales del siglo XVIII.
Se ha presentado la revuelta de Túpac Amaru de muchas maneras. Una constante mitología la presenta siempre como el levantamiento que anunció la Independencia que se produciría cuarenta años más tarde. Pero la revuelta lo que logró fue refrenar la Independencia. Aterrorizó a los criollos. A lo que se sumaría más tarde otro terror, cuando estalló la sangrienta revuelta de los “jacobinos negros” en Haití.
Otra interpretación la ve como la exaltación del mito de Inkarri, la vuelta a los tiempos edénicos del Incanato.
Pero los indios no se levantaron con Túpac Amaru. En su inmensa mayoría, permanecieron fieles a la Corona y a la Iglesia. Por todo esto, la rebelión de Túpac Amaru recuerda lo que Héctor Aguilar Camín decía irónicamente en uno de sus libros: la conquista la hicieron los indios, y la Independencia los españoles (desencantados).
Tampoco los kurakas, la nobleza descendiente de los Incas, estuvieron con Túpac Amaru. Lo cual me lleva a otro de los personajes del libro de Walker, ese extraño personaje que fue Mateo Pumacahua. Pumacahua y los Choquehuanca, los ricos curacas y terratenientes de Azángaro, se pusieron decididamente del lado realista. Treinta y un años más tarde, Pumacahua seguía allí: fue un apoyo de Goyeneche en la batalla de Guaqui en 1811 (el mismo año en que moría en Granada, España, el obispo Moscoso). ¿Por qué, entonces, se rebeló, cuando tenía ya 74 años, en 1814?
Probablemente los kurakas más ricos veían por encima del hombro a Túpac Amaru. Hay otros estudiosos que especulan que la nobleza inca estaba preparando más cuidadosamente, como lo probaría la rebelión de 1814, y que la revuelta de Túpac Amaru entorpecía ese tejido. ¿O debemos concluir solo que Pumacahua, viejo, se levantó en 1814 después que los liberales de Cádiz trataran de quitar muchos privilegios nobiliarios indígenas?
La rebelión de Túpac Amaru, como las otras rebeliones del XVIII, la de Túpac Katari y la de los comuneros en Colombia (esta última con mucho menos elemento “indígena”), fueron reacciones desesperadas a las reformas borbónicas (solo entre 1750 y 1820 el tributo indígena en Cusco se multiplicó dieciséis veces). Son capítulos de la historia de Carlos III, no capítulos idílicos de las Independencias republicanas. Al fin y al cabo, Túpac Amaru había viajado a Lima en 1777 para que le confirmaran el Marquesado de Oropesa. ¿Habría habido revuelta si se lo confirmaban?
En su ánimo de reorganizar la administración española, las reformas de Carlos III descompusieron el arreglo colonial, laxo, probablemente ineficiente, pero que había mantenido un statu quo, una tregua, por dos siglos después de la conquista.
En el Perú, supusieron el fin del arreglo Toledano, forjado hacia 1570 por el virrey Francisco Álvarez de Toledo. Ese arreglo admitía cierta autonomía para los peruanos “originales” a cambio de subordinación, y pago de tributos, y la mita para Potosí.
La rebelión de Túpac Amaru profundizó, concluye Walker, la división Costa-Andes. Y el fin de la rebelión provocó a su vez un duelo ideológico entre “duros” y moderados. Ganaron los primeros, con Areche a la cabeza, que buscaron “desincaizar” al altiplano. Fue una nueva y agresiva “extirpación de idolatrías”. Se prohibía firmar como “Inca” y hasta se prohibió el pututo.
Pero en la historia, en su obstinada y descreída larga duración, Areche perdió y Túpac Amaru ganó. Pasó a formar parte, y una parte casi central, de la “comunidad imaginada” del Perú, de sus mitos de fundación republicana. Así, la república criolla se edificó sobre montañas de cadáveres en el altiplano andino.
Al final de leer el libro, me quedan dos sensaciones.
La primera es tierna, casi melancólica. En medio de las batallas, Túpac Amaru y Areche se dieron tiempo para escribirse, casi tan civilizadamente como los contrincantes de La Gran Ilusión de Jean Renoir. No se sabe si negociando un acuerdo o simplemente ganando tiempo. Walker dice que “su correspondencia parece un juego de ajedrez”.
La segunda es muy diferente. Al final del libro, no sé bien quién fue Túpac Amaru. Nos quedamos un poco a oscuras. No es seguramente un defecto del libro, que exhibe una rigurosa investigación y un cotejo exhaustivo de fuentes. Es probablemente un defecto del personaje. El hombre que desencadenó ese cataclismo era acaso un poco un enigma, un saco de fuerzas y complejos, dominado por ratos por una mujer más intransigente.
Uno no llega a saber tampoco del todo por qué se levantó. Era algo pomposo, dormía en una litera ornamentada, a diferencia de sus mortales seguidores, montaba a caballo vestido regiamente. ¿Pero qué pensaba? Escribió mucho, Walker recoge articuladamente su correspondencia, pero no produjo ningún programa.
Así, cierro el libro, y lo único que queda poderosa en mi mente es la geografía, ese duro país donde la geografía conspira siempre contra la economía. Hoy, como en 1780.